José Carlos Rodríguez
Un fantasma recorre el Paraguay: la narcopolítica. Los disparos que mataron a Pablo Medina y a su acompañante, Antonia Almada, hicieron explotar un viejo problema en una renovada pesadilla. Los antecedentes se remontan a los años ‘70, cuando el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital y varios jefes militares fueron imputados como cómplices de Lucien Darguelles, alias Auguste Joseph Ricord, traficante internacional procedente de Marsella, extraditado a los Estados Unidos donde fue condenado por tráfico de heroína hacia ese país.
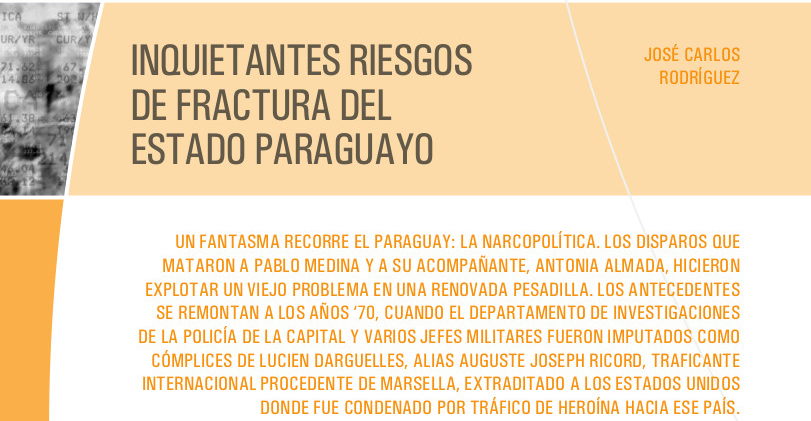
Aquel primer célebre episodio había sido un caso de infiltración de traficantes en el aparato del Estado en tiempos de la dictadura. Lo que hoy crea preocupación no es lo mismo, es peor. Hablamos en democracia de una geografía del narcotráfico (la frontera con Brasil); de una población (urbana y rural) amiga de los narcos, que los apoya y que es ganada por ellos con amenazas o con beneficios puntuales; de una economía del narcotráfico (difícil de estimar); de una política del narcotráfico, con sólida instalación en los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, a nivel local y nacional; así como de partidos políticos narco transformados en personalidades en algunas localidades. También hay una nueva globalización de estos poderes, una metamorfosis de la delincuencia supranacional. Se está formando un mercado interno para las drogas, se desarrolla el Mercosur narco; los poderes mafiosos están diversificando sus medios de ingreso: ya no es solo la droga o el tráfico de personas sino también la protección violenta, esto es, el cobro de ‘impuestos’ paralelos.
El asesinato a sangre fría de un periodista y su acompañante no es una anécdota que deba ser banalizada. Es un crimen tenebroso pero, sabiendo que su hermano había sido asesinado de igual manera y los antecedentes de la muerte violenta de Santiago Leguizamón y de tantas otras que le precedieron y que le siguieron, resulta que no es un caso aislado sino el síntoma de una epidemia que es aún más terrorífica. Una epidemia que incluye el asesinato de dirigentes sociales, periodistas que molestan y rivales partidarios. Y mucho más: la mafia
mata cuando falla o, si no, gobierna en silencio.
Cuando el principal sospechoso es el intendente electo, su propio hermano es el sicario señalado y hay restos humanos en la casa de su padre; cuando comienza a verse en estas zonas que el poder local está relacionado o está identificado con las pandillas; cuando se sospecha que hay protección de los delincuentes-gobernantes en el parlamento nacional y en la fiscalía local –la líder de la bancada colorada en la Cámara de Diputados es amiga cercana de los presuntos asesinos–; cuando se ve que uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es también sospechoso de encu-brimiento y complicidad criminal; cuando vemos cómo la policía local no actúa con prontitud contra los delincuentes; cuando se sospecha que la producción de marihuana en esas zonas tiene en el gobierno local a sus empresarios y traficantes; entonces, podemos pensar en un peligro más grave. En una fractura del Estado.
La existencia de estados fraccionados no constituye una excepción en América Latina. En Centro-américa, México y Colombia hay estados fraccionados. México tiene más muertos violentos por 100 mil habitantes que Irak (que está en guerra). Un Estado fraccionado existe cuando el Estado central-oficial predomina pero sin el monopolio de la fuerza, junto a poderes laterales, parciales, territoriales, que comparten el uso de la fuerza con el Estado. Comparten el uso de la fuerza sin ley, responsabilidad o restricciones, pero con acatamiento de la población.
El peligro es que esa relación entre el Estado oficial y estos poderes delictivos, que son un Estado en paralelo, con poder en sentido duro, con potestad de imponerse a través de la violencia, no constituya una transgresión, excepcionalidad o circunstancialidad, sino llegue a conformar en el Paraguay una estructura estable de coexistencia violenta, no excluyente sino complementaria. Y el peor peligro es que ese doble poder no sea de dos actores distintos, sino dos modos de ejercicio del mismo poder, que funciona por las buenas (con democracia) o por las malas (con terrorismo estatal o para-estatal).
Afortunadamente, estamos todavía lejos de esa circunstancia donde el doble poder, doble Estado, se impone y se generaliza. Pero sus mecanismos están presentes. La semilla prendió en muchos lugares y en variadas formas. Quizás el misterio de la existencia y sostenibilidad del EPP no deba buscarse en el grupo mismo, sino en el hecho de que en algunos lugares del país hay espacio social y político para la insurgencia. Porque ahí el Estado no ocupa el lugar que le corresponde, un lugar que excluye cualquier otra fuerza.
Las condiciones socio-económicas para la fractura del Estado están dadas en el Paraguay y en América Latina. Estado mínimo, la peor desigualdad del mundo, la peor delincuencia, el imperio de la ley deficiente, la cohesión social escasa y disminuyendo, un inmenso contingente de la población sin posibilidad de progresar a través del trabajo, una mayoría de empresarios que espera incrementar sus fortunas a través de rentas excepcionales, no del aporte que hacen a la sociedad.
También las condiciones culturales son favorables a la fractura del Estado. Crisis de representación y representatividad. Crisis de confianza en los partidos políticos, en los gremios y en las instituciones de la democracia, en la efectividad del sufragio y en la integridad de los poderes constituidos.
Es verdad que el Paraguay es más que sus defectos. Que el Estado es más que sus limitaciones. Que la narcopolítica no es toda la política. No hay que creer en las brujas. Pero es mejor cuidarse.


